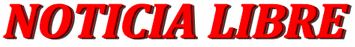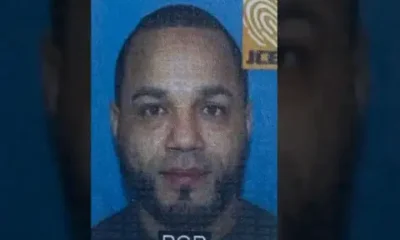PRINCIPALES
[opinión]Las Máscaras del Sábado Santo: Entre el Temor y la Tradición Oculta de los Campos Dominicanos| Por Roberto Fulcar
En la ruralidad profunda de República Dominicana, donde las tradiciones sobreviven al margen de los discursos formales, el Sábado Santo no era solamente una jornada de recogimiento entre la muerte del Viernes y la gloria del Domingo. Era también —y quizás sobre todo— un día de miedo. No de cualquier miedo: miedo ritual, miedo social, miedo colectivo. Ese miedo tenía rostro, forma y nombre: las máscaras.

Más que disfraz, una presencia aterradora
Las máscaras no eran simples personajes de recreación ni figuras pintorescas del folclore. Eran apariciones siniestras que irrumpían en los callejones, caminos y casas de los campos para imponer el silencio, el respeto y el temor reverente que la tradición popular asociaba con la pasión de Cristo.
Vestían con trajes hechos de pajas y retazos estridentes, grotescos y desafiantes al buen gusto: colores disonantes, texturas inquietantes, faldas deformes, glúteos y vientres excesivamente abultados, como si el cuerpo fuera también un instrumento de desfiguración. La capucha de cartón, forrada con plumas o telas viejas, ocultaba completamente el rostro, lo que les permitía convertirse —literalmente— en otro ser, vuelto más aterrador por sus enormes cachos.
El anonimato como ley sagrada
Uno de los elementos más fascinantes y poco conocidos de esta tradición era el secreto absoluto de identidad. Nadie —ni siquiera la madre o los hermanos del enmascarado— sabía quién estaba bajo el disfraz. Solo un círculo reducido de cómplices, generalmente amigos cercanos, colaboraba en el ritual de vestirse. La comunidad entera quedaba en la ignorancia. Era un compromiso sellado por el silencio.
Incluso si alguien sospechaba quién podía estar tras la máscara, no debía decirlo en voz alta, y mucho menos llamarle por su nombre. Se creía que «eso podía hacer que el diablo reaccionara molesto, con las consabidas consecuencias». Romper el anonimato no era solo una falta de respeto: era una transgresión peligrosa que podía desatar males imprevistos. Así de denso era el tejido simbólico que rodeaba a las máscaras. De ahí el impacto: la máscara no era solo una figura espeluznante; era alguien de entre nosotros… pero sin rostro, sin nombre y con licencia para asustar, castigar e irrumpir en la cotidianidad con el caos de lo simbólico.
Educadores del miedo
Las máscaras no se limitaban a deambular. Tenían un rol funcional dentro del tejido cultural: perseguían a los niños y jóvenes, en especial a aquellos que durante el año habían sido desobedientes, respondones o irreverentes. Cargaban foetes —látigos improvisados— con los que los azotaban simbólicamente, en una suerte de justicia poética que anticipaba la resurrección con un correctivo moral. Aterrorizaban con movimientos bruscos, carreras sorpresivas y gruñidos inhumanos. Su sola presencia bastaba para vaciar el lugar, cerrar portones o silenciar gritos. Era el miedo educando.
El pacto no escrito
La tradición imponía una especie de “compromiso infernal” sobre quien se enmascaraba por primera vez. Se decía que al hacerlo, sellaba un pacto con Satanás —amo simbólico del tiempo comprendido entre la muerte de Cristo y su resurrección—, y quedaba obligado a vestirse por un número mínimo de años consecutivos. No cumplirlo equivalía a romper un juramento tácito con fuerzas que, aunque invisibles, se creían poderosas y vigilantes. Esta idea aportaba una dimensión aún más oscura al acto: no era una elección libre, sino un compromiso temible.
¿Carnaval y Sábado Santo? Una conexión por explorar
No sé si existe alguna relación histórica, sociológica o religiosa entre las máscaras del Sábado Santo y el carnaval dominicano. Pero la coincidencia de algunos elementos llama la atención: en ambos casos el disfraz es un componente central, se oculta la identidad, se altera el orden cotidiano, y se produce una suerte de desahogo social con reglas propias. Pero el carnaval se celebra el 27 de febrero, día de la independencia nacional, con alegría, sátira y desenfado; las máscaras, en cambio, irrumpen el Sábado Santo, jornada de recogimiento, duelo y temor espiritual. Uno celebra la libertad y la identidad nacional; el otro dramatiza la muerte, el pecado y la espera del redentor. Dos caras del mismo país, dos expresiones de una cultura rica, contradictoria y profundamente simbólica.
Máscaras que narran una cosmovisión
Esta expresión de religiosidad popular no proviene de cánones eclesiales ni textos bíblicos, sino del imaginario rural que fusiona lo sagrado con lo demoníaco, lo cristiano con lo ancestral. Las máscaras son producto de una teología del miedo, una pedagogía del castigo y una cosmovisión donde el bien y el mal no están en los libros, sino en los caminos, en los cuerpos y en las conductas. En su grotesco anonimato, las máscaras personificaban al mismo tiempo el castigo, la vigilancia y la transgresión del orden.
Un legado en retirada
Con la modernización de las comunidades, la llegada de las redes sociales, y la pérdida de lo ritual como forma de cohesión social, las máscares han ido desapareciendo. Pero en la memoria de generaciones rurales siguen vivas como testimonio de una época en que la educación, el miedo y la religiosidad se expresaban sin manual, sin escuela y sin intermediarios.
Ni juicio ni apología: solo memoria
Contar esta historia no implica adhesión a creencias específicas ni apología del castigo como método. Es, ante todo, un ejercicio de memoria cultural. Es reconocer que nuestras comunidades han creado sus propias narrativas sobre el bien y el mal, la culpa y el perdón, el silencio y la celebración. Las máscaras del Sábado Santo son forma cruda, intensa y profundamente simbólica de vivir el misterio de la muerte y la resurrección.
Y aunque hoy no recorran las calles -aunque me informan que hoy han aparecido algunas en La Rancha-, su eco sigue presente en los silencios de quienes, en su niñez, sintieron el terror de sus pasos… y aprendieron, con lágrimas o risas nerviosas, que el miedo también educa.
Nota del autor:
El presente texto no tiene la pretensión de ensayo científico, teológico, sociológico ni antropológico. Para nada. Es solo la memoria viajando a mi campo este Sábado Santo en que me quedé sin oficio. Si algún entendido lo lee, ruégole dos cosas:
a. Que me disculpe la osadía.
b. Que me comparta su crítica.
P.D. Ayer comí chacá, hoy pretendo habichuelas con dulce.
Sábado Santo 2025.-